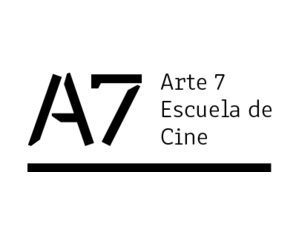Lucky, máxima de una sonrisa conclusiva
Still de Lucky, 2017
“El realismo es una cosa. Es la práctica de aceptar la situación tal como es y estar preparado para enfrentarla en consecuencia”, en algún momento insiste Harry Dean Stanton (Lucky en la película homónima de John Carroll Lynch) en la conclusión de su vida que actúa frente a las cámaras con dulzura, y es la sentencia metafórica de esta pieza fílmica que, si se ha de mover, lo hará al ritmo de una tortuga de Mapimí (¿a propósito mal identificada en el filme?).
La vejez, la vejez de un personaje, solamente puede ser plena en el descaro de la pantomima, y a eso atañe este western crepuscular en el que se aspira a analizar, incluso, las reminiscencias de un rol en la vida de un actor. Carroll Lynch, quizás antes que él sus guionistas Logan Sparks y Drago Sumonja (los tres venidos de la actuación industrial en Estados Unidos), asumen su opera prima en la realización cinematográfica como un adagio de la actuación.
Elegir, para los pormenores de tal construcción, al legendario y amnésico Travis de París, Texas (Wenders, 1984), absolutamente asumido por Dean Stanton, era ya la premisa para homenajear al actor paradigmático que, como antaño Chaplin, acabó imbuido hasta en el andar por su trabajo en el elocuente desierto. Harry es el objeto preciado de la película y sobre él ensayan de la ancianidad, nunca al revés.
Los realizadores, incluso Elvis Kuehn, compositor de la música para el filme, se ciñen al performance de epílogo dramático que se ensañó en “vivir” el también protagonista de la muy olvidada y punketa búsqueda El recuperador (Repo Man, Cox, 1984), y al son que les toca Stanton, su buen mal humor, bailan este ritual de senilidad satírica sin negar su parroquia ya imaginada antes, al sesgo, por David Lynch —ineludible convocado a esta última cena— en Una historia sencilla (The Straight Story, 1999), casi contando la contraparte de aquella roadmovie en segadora con remate de noche infinita.
Para la autopsia del tal Lucky, en cuyo apodo lleva la expiación, Tim Suhrstedt cuida la tonalidad cinematográfica del fotógrafo Robby Müller, quien diera vida tanto al páramo wendersiano como al coxístico urbanismo radiactivo, y, sobre los pasos de este cámara del lejano primer Jarmush, explora en emplazamientos generales y close-ups de miedo los anacoretas restos de un hombre que se atreve a sonreír a la muerte, no sin antes dejar una lección por aquí y por allá.
Verborreica, no tiene su mayor virtud en las moralejas manifiestas, sino en lo que sí logra decir sobre la longevidad: el fantasma de los telefonemas enciclopédicos, la confidencia terrible con la mesera, el silencio frente a los cactus crucificadores, la agridulce interpretación de Volver, volver en senda fiestita de camino a Coco (Unkrich y Molina, 2017), el bestiario que cruza el filme, son el énfasis de la despedida, por qué no, docuficcional de esta propuesta fílmica.
“El realismo es una cosa. Es la práctica de aceptar la situación tal como es y estar preparado para enfrentarla en consecuencia”, bajo esta máxima pretende levantarse la película de Carroll Lynch, y a pesar de ello se puede llegar a transformar en un desaforado canto, obviamente entrañable, sobre la expresiva decrepitud de una máscara que habrá de perdurar.
Praxedis Razo